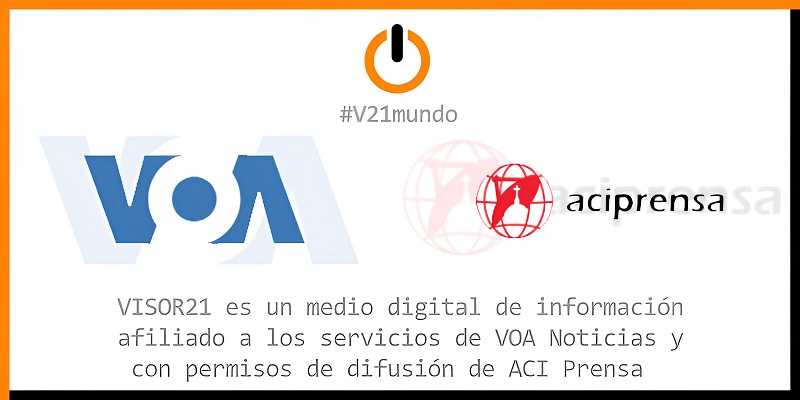–
El motor psicológico de las izquierdas es el resentimiento. La sed de revancha. ¿Venganza de qué, o contra quiénes? Venganza contra los que tienen lo que ellos nunca han tenido. No buscan quién se las debe, sino quién se las pague. Esto es el más constatable elemento en la psique del progresista posmoderna.
No les parece que la solución sea estudiar y trabajar para obtener mejores ingresos, y poder tener lo que otros ya tienen, sino que buscan “castigar” a los que siempre han tenido, hacerles pagar caro, espumeando odio por la boca.
Pero su metodología está basada en el chantaje, es decir, en “autopercibirse” siempre como víctimas, y con ello sentirse con más derechos que los demás, con “derechos especiales” —que son “fake” en todos los casos—.
Así, las supremacistas feministas alegan ser “víctimas” de un patriarcado imaginario, pero muy útil para lograr chantajear al Estado, al que exigen compensaciones, que en realidad se han convertido en privilegios: cuotas de poder en el gobierno, fondos, institutos para ellas, trato VIP.
Y la imposición estatal de la insufrible “ideología de género”, que dicho sea de paso, es la ideología oficial del supremacismo feminista, que se adueña del “género”, como si no existieran más géneros que el de las mujeres.
¿Por qué les llamamos “supremacistas feministas”? Porque se asumen como seres superiores no sólo a todos los hombres, a quienes más bien reprueban, sino también a todas las mujeres que no piensan como ellas.
Las supremacistas del feminismo dicen que la mujer común es una “esclava” de Dios, del Papa, de los sacerdotes, rabinos, o pastores, de la religión en general, del matrimonio como institución, de su padre, de sus hijos (y por eso podrían abortarlos), de sus hermanos, cuñados, tíos y sobrinos, de sus jefes, y del capitalismo.
Se sienten superiores porque, en cambio, ellas ya se “liberaron” de todo eso: no creen en Dios, no tienen religión, no se casan, no viven con sus padres, no tienen pareja hombre de preferencia, no tienen hijos, y no trabajan como lo hacen millones de mujeres. Ya se “liberaron” de todas estas cargas.
Habría que preguntarnos qué queda de un ser humano sin Dios, religión, pareja, hijos y trabajo. Queda una supremacista feminista que destruye templos, promueve activamente el aborto como un culto, y apoya a gobiernos de sátrapas socialistas a cambio de fondos y prebendas.
Los supremacistas indigenistas argumentan que sus antepasados fueron “conquistados” por los españoles, que fueron oprimidos, incurriendo con ello en dos mentiras simultáneas: ni todos los indígenas fueron maltratados por algún extranjero, ni toda la raza española ha “oprimido” a nadie.
Pero en el nombre de tales mentiras buscan compensaciones, “resarcimientos” de parte del Estado, es decir, dinero y posiciones de poder.
Por supuesto, las supremacistas feministas no representan a las mujeres, sino sólo a ellas mismas y sus intereses.
Cuando finalmente alguna de ellas es diputada, ¿cómo puede representar y defender a la mujer común que tanto detesta? Ya no se diga que jamás podrá representar a los hombres, a quienes considera causa de todos los males habidos y por haber.
Los supremacistas indigenistas no representan a los verdaderos indígenas, muy alejados de la sobre-ideologización de los progresistas posmodernos; se representan ellos mismos, una vez más. Y si son alguna vez diputados, tampoco verán por las auténticas necesidades de los indígenas reales.
Así las cosas, todos los supremacismos progresistas —el feminista, el indigenista, el negro, el eco-animalista, el LGBT— por la razones expuestas, carecen de toda representatividad social.
Apoyándose en la narrativa de ser “víctimas” de diversos “opresores” (el hombre, los blancos, los españoles, la religión, el patriarcado, la heterosexualidad, el machismo, el capitalismo), exigen a manotazos dinero como compensación histórica y nuevos “derechos” —que son de facto interpretaciones excepcionales de la Constitución—.
Pero su victimismo se convierte, a la vez, no en una súplica de justicia, no en una amable petición de revisión, sino en una furia revanchista que alcanza tintes dictatoriales.
Es la dictadura del victimismo: ya el viejo sujeto de la revolución dentro del marxismo clásico no es hegemónico, sino uno más; el proletario —obrero o campesino— es uno más de los nuevos sujetos en la fragmentación y diversificación de sujetos del marxismo posmoderno, en el que conviven todos los supremacismos de izquierda actuales, pero que lucen dominados por el supremacismo feminista y el LGBT.
En todos los casos, hacerse la víctima es un chantaje que arroja buenos resultados políticos y económicos para quienes actúan esa farsa. En tanto, las verdaderas víctimas a menudo están en la depresión, aisladas por el dolor, y necesitan apoyo psicológico real, pero no están buscando puestos políticos ni financiamientos.
El factor que hace que funcione ese victimismo rabioso, es el sentimiento de culpa.
Los activistas de los diversos supremacismos progresistas son muy hábiles para usar discursos que generan que las personas se sientan efectivamente culpables, cuando no lo son.
Por ejemplo, hemos visto lastimosamente a estudiantes blancos en Estados Unidos, hincados pidiendo “perdón” a gente de raza negra, por el simple hecho de ser blancos.
La nefasta Teoría Crítica de la Raza (CRT) ha hecho bien su función: generar la percepción de que todos los blancos son una porquería y todos los negros son grandes seres humanos. Dos mentiras más a la cuenta de la revolución woke.
Por supuesto, los blancos no tienen que pedirle perdón absolutamente a nadie por algo que pudiera haber hecho un puñado de blancos o descendientes europeos en Estados Unidos en siglos pasados. Esta reinterpretación a modo de la historia es una estrategia maoísta, muy usada por la Revolución Cultural China (1966-1976).
Tampoco los blancos o descendientes de españoles en Hispanoamérica tienen que pedirle perdón a “los indígenas” actuales, por lo que pudieran haber hecho los conquistadores cercanos a Hernán Cortés, como ha exigido incluso Andrés Manuel López Obrador, el presidente supremacista indigenista de México, que, paradójicamente, es nieto de un español de Cantabria.
López Obrador es un ejemplo de supremacismo indigenista: no es indígena, pero compra el discurso de que los indígenas vivían en el Edén antes de la llegada de los españoles, e incluso usa uno de los dioses aztecas, el Quetzalcóatl, como imagen de su gobierno, durante muchas semanas. Gobierno que se dice “laico”, pero que usa nuestros impuestos para promover dioses del imperio azteca. Y eso que se dice también “antiimperialista”.
En suma, estas narrativas de las “víctimas” desde los diversos supremacismos, deben ser rechazadas porque las auténticas víctimas no están siendo representadas bajo sus grupos o “colectivos”, que son los que se llevan todo el dinero y espacios políticos.
La clave es no sentir culpa alguna por cosas que uno no hizo, en las que no participó y que incluso no hubiera aprobado en caso de haberlas vivido. Sin culpa no hay chantajes, y sin chantajes no hay empoderamiento de los progresistas.