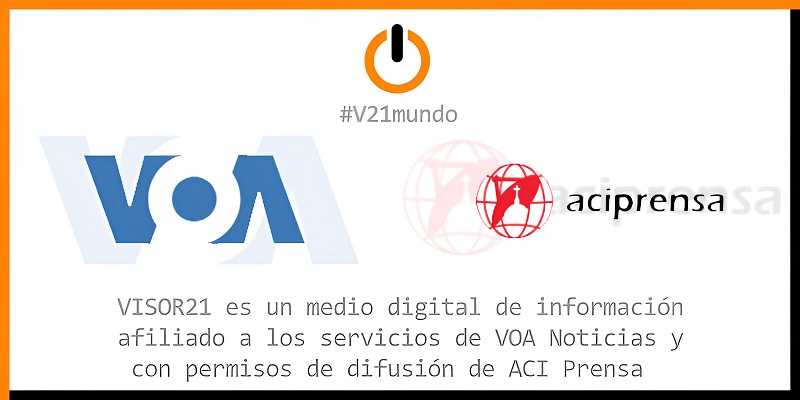–
ANTONIO SARAVIA
El problema central de Bolivia, y de cualquier país al que le sea esquivo el desarrollo, es el estatismo. Cuando el Estado se abroga el derecho de dirigir la economía nos roba la libertad y la dignidad de disponer de nuestro propio esfuerzo. Cuando el Estado se come el 80% del PIB en cada Presupuesto General del Estado, cuando sostiene una burocracia de 526 mil empleados públicos y más de 70 empresas estatales ineficientes, cuando se farrea $us 13 mil millones de Reservas Internacionales, cuando nos inunda de impuestos, regulaciones, cupos y controles de precios, la única opción que nos queda es migrar o escapar al sector informal. El estatismo nos expulsa de nuestra propia patria y nos sume en la informalidad donde la propiedad privada no está claramente definida, los incentivos son de corto plazo y es imposible, por lo tanto, generar crecimiento sostenido y desarrollo.
Ante este sombrío panorama es bastante tentador declararse anarquista. El Estado es el mal y, por lo tanto, no basta con reducirlo, hay que eliminarlo. El Estado concentra el monopolio de la violencia y por eso constituye un peligro constante para la libertad individual. Aun si logramos elegir mejores gobernantes, o reducirlo de tamaño en determinados períodos, la amenaza estatista estará siempre al acecho. ¿Por qué no abolir el Estado, entonces, y dejar que los individuos decidan por sí mismos como hacer cumplir contratos o protegerse físicamente? ¿Por qué no movernos hacia una sociedad anarquista?
La palabra anarquía viene del griego. El prefijo “an” significa no o sin, y el sufijo “arquía” significa regla o mandato. Es decir, anarquía significa “sin regla.” ¿Puede una sociedad o un país desarrollarse sin reglas? Partamos de una verdad: el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social y el florecimiento humano se generan en la actividad privada, no en el Estado. El individuo que busca satisfacer su interés propio y se levanta en la mañana a producir algún bien o servicio es el actor fundamental del desarrollo. Pero para que el individuo tenga los incentivos a producir, este requiere libertad y protección de su propiedad privada. En otras palabras, el individuo necesita dos reglas de juego claramente establecidas: el derecho a su libre determinación (siempre y cuando no afecte el mismo derecho de los demás) y la seguridad jurídica de que su propiedad privada será protegida. Sin esas dos reglas nadie tendrá los incentivos a trabajar y ninguna sociedad se desarrollará. Esa es la razón por la que los países socialistas son un completo fracaso.
¿Quién vigila que esas dos reglas se cumplan? ¿No podríamos entender al Estado como el ente que los mismos individuos crean para asegurar la estabilidad de las mismas? Los anarquistas responderán que estas reglas se desarrollarán espontáneamente sin la necesidad del establecimiento de un Estado y que el autogobierno de cada individuo producirá una convivencia pacífica entre todos. Pero eso puede funcionar solo en sociedades muy chicas y solo en el corto plazo. Sin reglas del juego establecidas socialmente, los individuos buscarán vivir solo con aquellos con los que mantienen lazos afectivos o con aquellos que comparten medianamente sus intereses y filosofía de vida. Solo así lograrán minimizar conflictos y evitar a los violentos o abusivos. A medida que estas sociedades crecen, se desarrollan y comercian con otros grupos; sin embargo, los individuos buscarán certidumbre sobre el respeto a su libertad y su propiedad privada para así minimizar costos de transacción y poder ser productivos. Esto llevará inevitablemente a la formación de reglas de juego generales y a la conformación de un “comité” encargado de hacerlas cumplir. Es decir, se creará un Estado. Un Estado chico, acotado y diminuto que solo proteja la libertad y la propiedad privada, pero un Estado al fin.
El anarquismo, entonces, contiene una contradicción interna. La libertad es un derecho natural del individuo, pero en una sociedad moderna este debe ser protegido y garantizado legalmente. En otras palabras, la libertad requiere reglas de juego. Este es, en efecto, el único “bien común” que existe. Tomás de Aquino ya hablaba del “bonum commune iustitiae et pacis”: el bien común de la justicia y la paz. La provisión de este bien común, y ningún otro, justifica la existencia del Estado.
Y es por eso que no soy anarquista. Siguiendo la tradición de Hayek y Mises soy liberal clásico porque entiendo que la libertad requiere de instituciones que la protejan. La libertad es la ausencia de coerción, pero la ausencia de coerción requiere de las garantías que brindan la paz, la seguridad y la justicia. Y es el Estado el ente que los individuos crean para proveer esas garantías. El Estado, entonces, no es un “mal necesario,” sino un bien en tanto y en cuanto se dedique a proveer esas garantías y nada más.
Así que no, no debemos eliminar el Estado. Lo que debemos eliminar es el estatismo. Cuando el Estado se apropia de responsabilidades que van al margen de proveer paz, seguridad y justicia, entonces los individuos empiezan a perder su libertad, se reducen los incentivos productivos y las sociedades se pudren en lo moral y en lo económico. Los individuos debemos ser vigilantes del tamaño y la influencia del Estado en la sociedad y debemos rechazar vehementemente sus intentos de expansión. En Bolivia hemos rebasado todos los límites. Nuestro obsceno nivel de estatismo requiere de una verdadera revolución cultural para devolverle al Estado su esencia minimalista. Esa es la pelea.