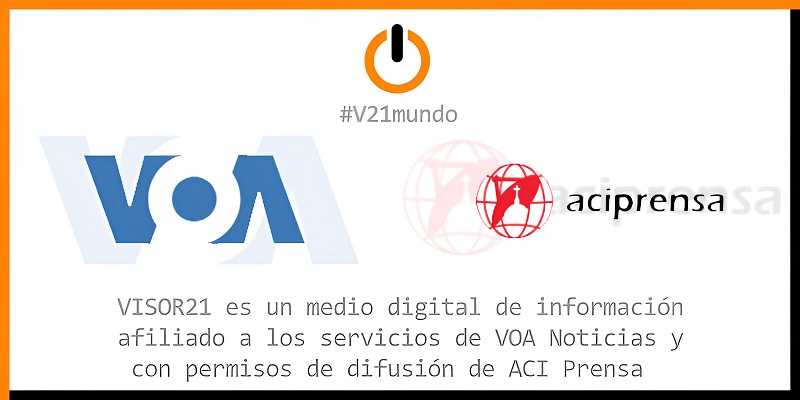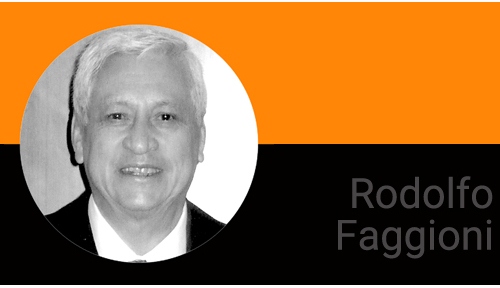–
MAGGY TALAVERA
Todo comenzó hace casi trescientos años. Dos partecitas del mundo se encontraron en un lugar que, hasta hoy, es un pedazo del paraíso en la tierra. A diferencia de lo ocurrido en otros lugares, donde no hubo encuentro sino más bien desencuentros violentos, en este rincón clavado en lo que hoy conocemos como Chiquitania, sucedió algo extraordinario. La magia que marcó la diferencia tomó forma de música. Y esa música sigue vive hasta hoy.
Los pueblos misionales chiquitanos son la mejor prueba de esa magia viva. Ubicados en el departamento de Santa Cruz, destacan por ser los únicos pueblos que conservan vivo uno de los patrimonios culturales más preciados de la humanidad: el legado construido por los jesuitas y los indios a fines del siglo XVIII, en el que destaca la música y arte expresado en la majestuosidad de las iglesias, aun de pie, gracias al amor y cuidado de los chiquitanos.
Un amor y cuidado al que se sumaron luego otros vitales para que seis de esos 11 pueblos misionales fueran declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Cada uno con un encanto propio: Santa Ana, San Miguel y San Rafael en la provincia Velasco; San José en Chiquitos; Concepción y San Javier en Ñuflo de Chávez. Encanto que también conservan San Juan Bautista, Santo Corazón, Santiago de Chiquitos y San Ignacio, más allá de no estar incluidos en esa declaratoria.
Cada uno con su encanto, sí, pero entre los cuales hay un pueblo muy especial: Santa Ana de Velasco. Distante a 505 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, con una población de no más de mil habitantes, Santa Ana posee algo que la distingue de sus pueblos hermanos. No sé precisar con palabras. Hablo ahora en primera persona, porque es una vivencia muy personal, aunque compruebo cada vez más que es un sentimiento compartido.
No es solo la belleza única de su Iglesia, que conserva casi intactos los detalles de la obra levantada por los jesuitas y chiquitanos desde 1755. Es también (o sobre todo) el encanto de su gente, su mayor tesoro. Cada vez que regreso a Santa Ana, me enamoro más de los aneños, de la alegría que comparten con los suyos y con todos los que los visitan. Regalan paz, ganas de vivir y de compartir. Compartir todo.
Esta vez no ha sido distinto. Bastó que pise su tierra casi rojiza, que me cruce en la plaza con sus niños y jóvenes yendo alegres a la Escuela de Música, con sus violines a cuesta, o con pelota en mano corriendo a la cancha a jugar fútbol, para contagiarme de la felicidad que da el sentirse libre. Luego llegar a la gloria, gracias al reencuentro con los maestros e integrantes de sus tres orquestas que nos reciben con música y nos regalan paz.
Entre una y otra emoción, muchas más compartidas en menos de 48 horas con el equipo de Flades, que hizo posible este reencuentro, y con una delegación especial invitada por la Fundación y en la que destacó la presencia del artista Milton Cortez, otro enamorado de Santa Ana.
Emociones entremezcladas entre risas y lágrimas. No pocas, hay que decir; ni unas ni otras. Santa Ana tiene mucho para dar, sí, pero merece ser mejor retribuida.
Esta vez, mi reencuentro con Santa Ana también es particularmente especial porque me ha dado nuevas lecciones. O mejor dicho, me ha recordado viejas lecciones. Una de ellas, que lo esencial sí es visible a los ojos; solo nos falta mirar hacia la dirección correcta y ver mejor. Y la otra: que el corazón también puede ver, si somos capaces de escuchar y sentir. En el caso de Santa Ana, escucharla y sentirla desde la música que lo invade todo.
Regresaré a la ciudad de los anillos, contagiada de la magia de Santa Ana de Velasco. Esta vez, con una carga más poderosa que me compromete también, más que nunca, con este legado excepcional dejado por los jesuitas y los primeros chiquitanos hace casi trescientos años, pero sobre todo con cada uno de los aneños. Un compromiso que incluye entre las tareas importantes ser una voz más activa en la difusión de un patrimonio que merece ser más conocido y valorado. ¡Gracias Santa Ana, por tanto!