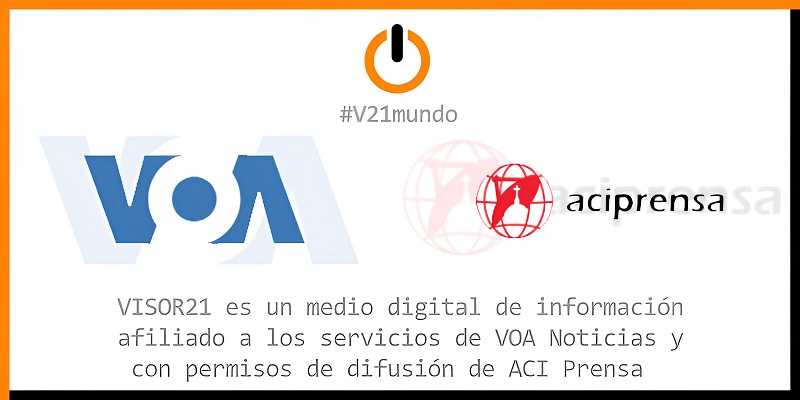–
CARLOS MANUEL LEDEZMA
Según recogen los anales del tiempo, el 17 de julio de 1980, se esfumaba el sueño anhelado de consolidar la democracia en Bolivia. El sueño más bien, terminaría por convertirse en una de las peores pesadillas de la historia reciente. Una carnicería que terminó por desenmascarar una de las formas más ruines del manejo del poder. Lidya Gueiler Tejada, hija de Moisés Gueiler y de Raquel Tejada, que formaban parte una colonia alemana asentada en Cochabamba desde principios del siglo XX, había asumido la Presidencia de la República por encargo del Congreso Nacional, quien había revocado el mandato a Walter Guevara Arce, presidente del Senado.
Habiéndose recibido como contadora, Gueiler se interesó bastante joven en la actividad política. Era militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido por el que fue elegida diputada en varias legislaciones, formando además parte del cuerpo consular boliviano. Durante el gobierno de facto del General René Barrientos Ortuño, fue obligada a exiliarse fuera del país. Regresó en la década de los años setenta, para ser elegida como diputada el año mil novecientos ochenta y nueve, tras su elección fue nombrada presidente de la Cámara de Diputados.
Su interinato dio inicio el dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, tras el fallido golpe militar registrado el uno de noviembre, encabezado por el Coronel Alberto Natusch Busch. Lo repentino de los acontecimientos, le obligaron asumir la responsabilidad que demandaba su investidura, sin plan ni proyecto específico. Catapultada por la cúpula militar de la época, asumía la primera magistratura de la nación sin saber los oscuros intereses que se tejían a su alrededor.
Para aquel entonces, Luis Arce Gómez detentaba la comandancia del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Y Luis García Meza Tejada – casualmente primo hermano de la Presidente Gueiler – ocupaba la Jefatura de las Fuerzas Armadas de Bolivia. A partir de ese momento, el panorama político sufriría un cambio demasiado brusco. La ciudad de La Paz comenzó a sufrir atentados con explosivos de forma constante, creando un clima de incertidumbre en la población.
El asalto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa por parte de grupos paramilitares, tras el anuncio del Ministro Jorge Selum de desmantelar los organismos de represión política, derivó en el robo de archivos y documentos oficiales que según se conocía comprometían a los jefes militares. Estos aspectos mostraban la impotencia presidencial acorralada por la desobediencia militar, dejando entrever la incubación de un nuevo golpe de Estado.
La ola de violencia iba en aumento, los crímenes de los grupos de mercenarios que tenía a su cargo Arce Gómez, comenzó a cobrar sus primeras víctimas. El asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, Director del Semanario “Aquí”, conmocionó al país. Algunos meses antes de perpetrarse el golpe de Estado, Espinal había denunciado los aprestos subversivos emergentes desde la ciudad de Trinidad, lo que le valió un atentado con explosivos en la imprenta del semanario “Aquí”, la persecución, su secuestro, la tortura y posterior asesinato el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta.
Dentro del mandato de la Sra. Gueiler, se había previsto convocar a elecciones presidenciales, mismas que se desarrollaron en un ámbito de bastante tensión, miedo y congoja por todo lo que acontecía. Los comicios se realizaron el primero de julio del año ochenta, con la participación de la “Unidad Democrática y Popular”; la coalición “Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico”; “Acción Democrática Nacionalista”; “Partido Socialista 1”; entre otros partidos y frentes que se habían encargado de dispersar el voto, sin que pueda ninguno obtener el porcentaje requerido para acceder a la presidencia de acuerdo a lo que establecía la Constitución Política.
Vanos fueron los intentos de los “líderes políticos” por resolver el entuerto que ellos mismos se habían encargado de crear. El diecisiete de julio de mil novecientos ochenta, desde tempranas horas de la mañana, reunidos en dependencias de la Central Obrera Boliviana se encontraban varios dirigentes. Para el asalto de las instalaciones, se había liberado al criminal Fernando “Mosca” Monroy, conocido por la crueldad de sus prácticas, convirtiéndolo en paramilitar que se estrenaría aquel día.
La profusión de metralla tomó por asalto el edificio, capturando a todos los que se encontraban allí presentes. La mayoría de las personas eran obligadas a salir con las manos en la nuca, unos pocos, eran separados del grupo para recibir un disparo a quemarropa. Todos fueron conducidos en ambulancias, apresados, torturados y en muchos de los casos, asesinados. Los detalles de los acontecimientos de aquella jornada aciaga nunca fueron desentrañados.
El balance de las consecuencias derivadas del sismo que significó aquel gobierno de facto, sigue generando réplicas 43 años más tarde. La preminencia de los grupos políticos va perdiendo utilidad práctica, por lo que es menester reencaminar el barco para poder comenzar a escribir una nueva historia.