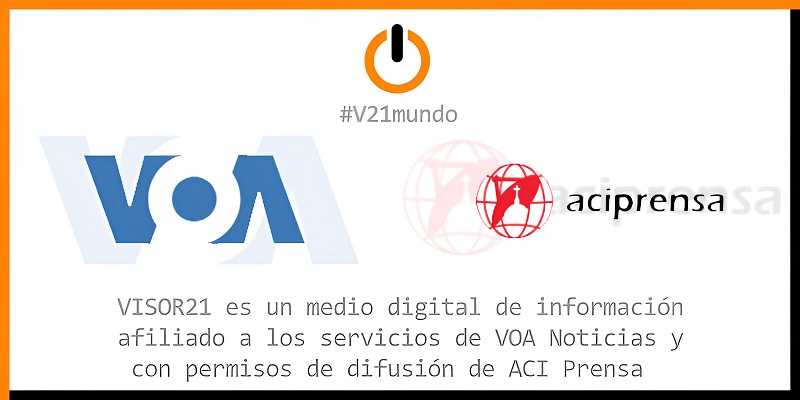«En Bolivia, la justicia no es un derecho, es un castigo. No se otorga al inocente, se vende al mejor postor. No protege al ciudadano, lo persigue.»
El poder punitivo del Estado es, en teoría, el mecanismo legítimo para garantizar el cumplimiento de la ley. Un equilibrio necesario entre el orden y la libertad, entre la seguridad y la justicia. Pero en Bolivia, este poder se ha pervertido. No es un mecanismo de protección, sino un aparato de sometimiento. No se usa para defender a los ciudadanos de la delincuencia, sino para controlar a los ciudadanos que se atreven a exigir derechos.
La policía, que debería ser un ente de seguridad, se ha transformado en un agente de recaudación arbitraria. Multas sin fundamento, detenciones injustificadas, operativos diseñados no para combatir el crimen, sino para llenar bolsillos. En Bolivia, la ley no es un instrumento de justicia, sino una excusa para la extorsión. No hay ciudadano que no haya sentido el peso de una autoridad que, en lugar de inspirar confianza, genera temor.
El Ministerio Público, lejos de actuar como un guardián de la legalidad, se ha convertido en una máquina de fabricar culpables. Aquí, no se investiga para encontrar la verdad, se investiga para justificar decisiones que ya fueron tomadas. La presunción de inocencia no es más que una farsa, un principio vacío que se diluye en la práctica. En Bolivia, ser acusado es casi una condena anticipada. La velocidad de los procesos judiciales no depende de la gravedad del delito, sino del peso de los bolsillos de los implicados.
Las cárceles, en este país, son reflejos de la desigualdad. Están llenas de quienes no pudieron defenderse, de los que no tuvieron dinero para pagar una fianza, de aquellos a quienes el sistema arrojó como chivos expiatorios para maquillar la ineficacia de la justicia. Mientras tanto, quienes verdaderamente deberían enfrentar la ley encuentran siempre un resquicio legal, un contacto adecuado o un procedimiento dilatorio que los mantiene libres.
Pero lo peor no es solo la corrupción o la ineficiencia del sistema, sino el miedo. Un miedo profundo y cotidiano que ha convertido a la sociedad boliviana en una población que camina con cautela, que habla con miedo, que evita el conflicto porque sabe que la ley no está de su lado. El miedo a la arbitrariedad, a la injusticia, al abuso de poder es una sombra constante en la vida del ciudadano común.
Y en medio de este panorama, la libertad se ha vuelto un concepto ilusorio. No es un derecho, es un privilegio concedido bajo condiciones arbitrarias. En Bolivia, no se es libre por derecho, se es libre hasta que un uniformado decida lo contrario. La protesta, la denuncia, la simple exigencia de un derecho se han convertido en actos de alto riesgo.
Sin embargo, la historia nos enseña algo fundamental: el miedo no es eterno. La indignación, cuando se acumula, se convierte en acción. La opresión, cuando se sostiene demasiado tiempo, genera resistencia. Ningún abuso es permanente, ninguna injusticia se perpetúa indefinidamente.
Bolivia está en una encrucijada. Puede seguir siendo un país donde la justicia es un juego de poder y la ley una herramienta de sometimiento, o puede transformar su estructura para devolverle al poder punitivo su verdadero propósito: garantizar seguridad sin atropellar derechos, aplicar justicia sin distorsionarla.
Hasta entonces, seguiremos viviendo en un país donde la justicia es de papel y el miedo es de plomo.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Coordinador de Estudiantes por la Libertad en La Paz, con estudios de posgrado en Historia de las ideas políticas y Estructura de discursos electorales.
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21