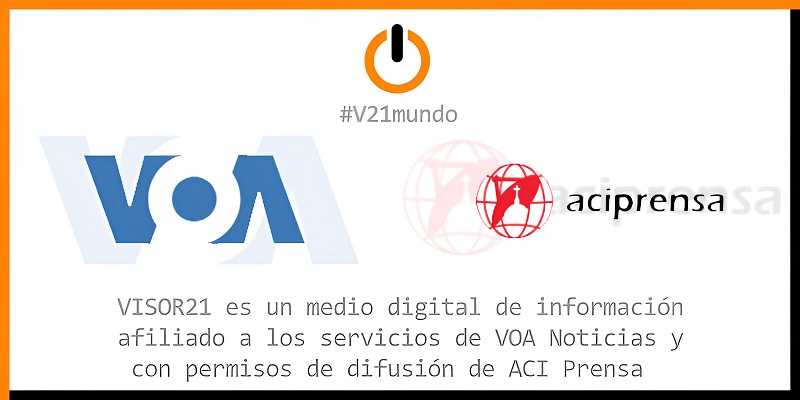ERICK FAJARDO
A la 1:23 am del 26 de abril de 1986 la deficiencia tecnológica estructural del Estado soviético y decisiones burocráticas negligentes detonaron el reactor #4 de la planta nuclear “Vladimir Ilich Lenin” en Chernóbil, poblado ucraniano cerca de la frontera con Bielorrusia.
Minutos más tarde el aparato institucionalizado de censura y la cultura soviética de la negación se coludieron para encubrir el peor desastre nuclear de la historia. Tras explotar el núcleo del reactor, la primera decisión del jefe ingeniero Nikolai Formin y el gerente de la planta Viktor Bryukhanov fue alegar que una explosión en el tanque de control del sistema, provocada por acumulación de hidrógeno, había incendiado el techo del reactor. Pese a ver el grafito ardiente expelido del núcleo regado por toda la planta y el haz de partículas radioactivas de Uranio 235 disparadas en todas direcciones, iluminando de muerte el cielo como un macabro faro, Formin y Bryukhanov optaron por la obsecuencia con el régimen: se puede dudar de los sentidos y de los hechos; del Estado o del partido, jamás.
Ejercitando la cultura oficial decidieron no evacuar, obligando a un turno de operadores de la planta, un batallón de bomberos y una ciudad ucraniana con 50 mil almas respirar por dos días la tóxica mentira del “incendio en la sala de enfriamiento”, mientras intentaban apagar con agua y manguera el núcleo expuesto del reactor que ardía a dos mil grados de temperatura.
La mentira oficial fue transmitida con diligencia por el secretario adjunto del partido Maryin al director adjunto Frolyshev, que a su vez la transmitió al miembro del Comité Central Dolgikh que se la haría llegar al secretario general del partido Mikhail Gorbachov. Así, un Incidente Nivel 7, el máximo medible en la Escala Internacional de Eventos Nucleares, fue reportado por Moscú cual Incidente Nivel 4 o “Accidente sin riesgo fuera del emplazamiento”. Pero a desdén de la mentira oficial la nube radiactiva se extendió por 162 mil kilómetros cuadrados, liberando 500 veces más radiación que la bomba de Hiroshima.
En horas alcanzó a la vecina Pripyat, a 3 kilómetros de la planta, y luego a Kiev y Minsk, a 15 kilómetros del desastre; en los siguientes días y semanas llegó a Europa Central y América del Norte derramando dióxido de uranio y cinco metales radiactivos más, que sembraron contaminación cancerígena y mortalidad diferidas sobre campos y ciudades. La evacuación de la zona del desastre llegó treinta y seis horas después de la explosión, cuando ya los dosímetros de una planta nuclear en Suecia registraban 15 mil roentgen, haciendo insostenible la mentira soviética de que el derrame radioactivo apenas alcanzó a 3.6. Todo ser vivo atrapado en la zona de exclusión, de 2600 kilómetros alrededor de la planta, eventualmente enfermó y/o pereció por radiación, incluidos 300 mil residentes tardíamente desplazados y más de medio millón de ucranianos y bielorrusos que fueron reclutados para servir en las “tareas de liquidación”.
Pese a ello, Moscú sostiene hasta hoy la cifra oficial de víctimas que dio un día después del accidente: 31 muertos. Desde el primer minuto en que el Politburó recibió la llamada de su comisario político en Kiev, el Partido Comunista caracterizó Chernóbil no como desastre sino como un accidente.
Para Moscú el principal problema nunca fue la crisis sanitaria, humanitaria o ambiental creada en Ucrania, sino la percepción internacional sobre la eficiencia del régimen soviético. Hubo un juicio que nunca buscó establecer qué fue lo que sucedió, sino producir un culpable: Anatoly Dyatlov, chivo expiatorio para un fallido régimen en el que todo mérito individual se diluye en lo colectivo, excepto la culpa. Los culpables son siempre individuos, jamás el estado.
Por horrible que suene, el verdadero crimen de Chernóbil no fue hacer estallar un reactor por la solapada negligencia de la burocracia del partido, sino intentar negar lo ocurrido hasta el final; dejar que el uranio y el cáncer envenenaran a una generación de ucranianos y bielorrusos para proteger la mentira mejor contada de la URSS: la utopía colectivista que jamás pudo ser. Mientras el bombardeo del 4 de marzo a la central nuclear de Zaporiyia despertaba la memoria del terror y las largamente silentes “Voces de Chernóbil” (Debate, 1997), se me ocurrió que Ucrania no sólo debe evitar la re anexión a Moscú, sino exorcizar lo que Svetlana Aleksiévich denomina “Homo Sovieticus”, o la actitud cultural de resignación y normalización de la violencia estatal, que es el correlato social de la impunidad institucionalizada del estado total. Esa es su última y más importante batalla; la batalla por su memoria histórica.
ERICK FAJARDO POZO
Master en Comunicación Política y Gobernanza por la GWU de EEUU
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de Visor21.