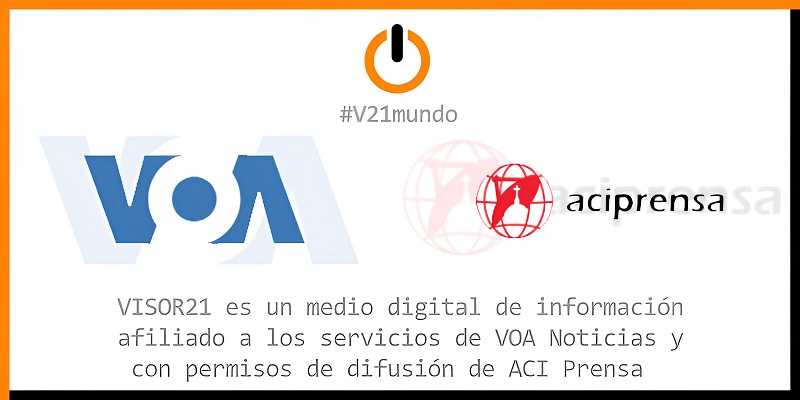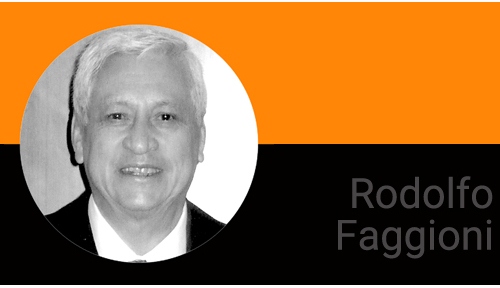En la historia reciente de Bolivia, pocos episodios han dejado cicatrices tan profundas como la llamada Guerra del Agua. Aquel conflicto, que sacudió Cochabamba en el año 2000, se ha convertido en un símbolo de resistencia popular, pero también en un terreno fértil para la simplificación histórica y la manipulación política. A casi tres décadas de estos hechos, es imprescindible realizar un análisis sereno y despojado de intereses partidarios para comprender lo que realmente sucedió.
La Guerra del Agua no surgió de la nada. Fue el desenlace de una crisis estructural acumulada durante años, resultado de un modelo de desarrollo impuesto desde fuera y de la incapacidad del Estado boliviano para garantizar servicios básicos en un contexto de precariedad económica. En la década de 1990, Bolivia estaba sumida en la implementación de políticas neoliberales que, aunque prometían modernización y progreso, dejaron profundas heridas en sectores vulnerables de la población.
En el caso del agua, la privatización no fue una decisión autónoma, sino una imposición de organismos internacionales como el Banco Mundial. Bajo el argumento de garantizar inversiones para mejorar el suministro, se promovió la entrega de un recurso vital a manos de Aguas del Tunari, una empresa extranjera que pronto se ganó el rechazo de la ciudadanía por tarifas desmedidas y falta de sensibilidad hacia las necesidades locales. El contrato fue aprobado a nivel nacional, desde el ejecutivo central, con poca transparencia y escaso diálogo con las comunidades afectadas.
Es en este escenario donde la figura de Manfred Reyes Villa, entonces alcalde de Cochabamba, ha sido injustamente colocada como el centro del conflicto. Su gestión municipal, aunque imperfecta como toda obra humana, no fue el origen ni el motor de la crisis. Reyes Villa no diseñó la Ley 2029, que sentó las bases para la privatización, ni tuvo el poder para revertir decisiones tomadas en esferas superiores. Sin embargo, su nombre ha sido asociado de manera directa con la Guerra del Agua, en gran parte debido a narrativas que buscan personalizar una problemática mucho más compleja.
Resulta curioso cómo, en el fragor de los conflictos sociales, ciertos actores se convierten en símbolos sobre los cuales recae toda la responsabilidad. Pero la historia no es una suma de héroes y villanos, sino de procesos colectivos que responden a dinámicas globales y locales. En el caso de la Guerra del Agua, el verdadero debate debería girar en torno a cómo las decisiones tomadas a miles de kilómetros de Bolivia influyeron en el destino de millones de bolivianos.
Manfred Reyes Villa, en su rol de alcalde, fue testigo de un conflicto que desbordó las capacidades institucionales de su gestión. Si bien defendió el contrato en su momento, lo hizo bajo el entendido de que se trataba de una política estatal destinada a modernizar la infraestructura y garantizar un mejor acceso al agua. Con el tiempo, reconoció los errores de este enfoque, demostrando una capacidad de autocrítica que pocos líderes han mostrado en nuestra historia política. Pero esa disposición al diálogo ha sido frecuentemente eclipsada por quienes prefieren el discurso de la confrontación.
Hoy, cuando miramos hacia el futuro, es esencial que aprendamos de los errores del pasado sin caer en la tentación de simplificarlo. La Guerra del Agua no debe ser utilizada como una herramienta para desacreditar a personas, sino como un recordatorio de la importancia de construir políticas públicas inclusivas y transparentes. Bolivia merece líderes que sean capaces de unir, no de dividir; de reconocer los desafíos históricos sin instrumentalizarlos políticamente.
La historia, decía Benedetto Croce, es siempre contemporánea, porque la escribimos desde el presente. Por eso, nuestra responsabilidad como ciudadanos es cuestionar las versiones únicas y buscar una comprensión más profunda de los hechos que marcaron nuestro pasado. En este camino, el agua, que en aquel entonces dividió a Bolivia, debe convertirse en un símbolo de lo que puede unirnos: el derecho inalienable de todos los bolivianos a acceder a recursos básicos de manera justa y sostenible.
Al final, más que buscar culpables, deberíamos enfocarnos en las soluciones. Porque la verdadera lección de la Guerra del Agua no es quién tuvo la culpa, sino cómo evitamos que se repita.
- SERGIO PÉREZ PAREDES
- Coordinador de Estudiantes por la Libertad en La Paz, con estudios de posgrado en Historia de las ideas políticas y Estructura de discursos electorales.
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21