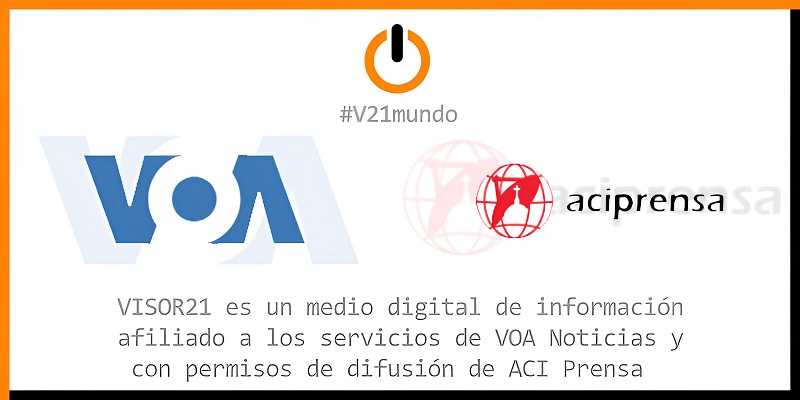.
MAGGY TALAVERA
Tres cumbres judiciales y una anunciada pero no realizada, dos elecciones judiciales y una tercera frustrada, amén de un sin número de foros, debates, pronunciamientos, informes e incluso normas de todo tipo no han sido suficientes para forzar (sí, forzar) el inicio de un verdadero proceso de reforma del sistema judicial en Bolivia. Mucho y nada a la vez.
Una constatación que debería bastar para frenar en seco esa avalancha de acciones (con buenas o malas intenciones) y admitir, de una vez por todas, que no hay reforma judicial posible que omita el único camino capaz de alcanzarla: volver a fojas cero, partir de cero. Todo lo demás es parche, un dique de contención fallido que no impide el desastre.
Parches o diques que solo han servido para profundizar la crisis judicial, como ha quedado en evidencia tras la aplicación de algunas “ingeniosas” reformas impulsadas desde 2010, después de aprobada la nueva Constitución Política del Estado. Entre ellas, la declaratoria de transitoriedad de todos los cargos judiciales, echando por tierra la carrera judicial.
Ocho promociones de jueces formados en el Instituto de la Judicatura fueron anuladas de facto. Los jueces de carrera fueron reemplazados por jueces transitorios, lo que agravó la ya precaria estabilidad en el Poder Judicial. Prueba de ello fue la destitución de cerca de 100 jueces entre 2017 y 2019, de manera arbitraria y notificados en el día.
A esto se sumó la facultad dada al Presidente para que nombre por decreto a magistrados y jueces para cubrir altos cargos que quedaron vacantes, también de manera transitoria. Resultado de estas arbitrariedades: 47% de los jueces ordinarios no es parte de la carrera judicial; 80% de los fiscales, tampoco; y los 9 fiscales departamentales son provisionales.
Estamos hablando de una amplia mayoría de magistrados, jueces y fiscales que llegan al cargo de manera improvisada, para una gestión transitoria que no garantiza estabilidad a esas autoridades, y tampoco justicia para los ciudadanos, como lo prueban las denuncias de extorsión a los encausados y de dilación en los procesos. En otras palabras, corrupción.
Es justo en este punto donde está el obstáculo principal para creer que un par de cambios en el sistema actual logrará reformar la Justicia. Un sistema diseñado a medida del interés del gobierno, que lo usa como instrumento de control político, y que alienta la corrupción en todas las instancias del poder judicial. Que lo digan los litigantes, si acaso se atreven.
Es un secreto a voces que ser administrador de justicia se ha convertido, en la mayoría de los casos, en un gran negocio. Todo tiene precio: desde los cargos en cualquier instancia del poder judicial, hasta los fallos e incluso la agilización de las causas. Se habla de pagos que van desde unos cuantos cientos de dólares, hasta cifras de cinco o más dígitos.
Dirán que esta realidad no se da unicamente en la Justicia, que el mismo modus operandi puede ser evidenciado en otras instituciones (alcaldías, gobernaciones, universidades públicas, etc.), y es verdad. Pero ahora lo que toca es hablar de la Justicia, pilar principal en la lucha contra la corrupción en todos los niveles, públicos y privados.
Volvamos al tema central de esta columna. Considerando lo expuesto aquí (apenas un par de eslabones de una cadena sin fin), ¿es posible creer que la grave crisis que arrastra la Justicia se resolverá con una reforma que no prevé revertir las medidas ‘innovadoras’ que se implementaron a partir de 2010? Por ejemplo, la elección de jueces por voto popular.
Eso, por decir lo menos. Lo más difícil será ponerle fin al negocio de la ley. Una misión casi imposible bajo las actuales circunstancias, en las que hay pocos interesados en acabar con un sistema que los beneficia económica y políticamente. Un sistema corroído por dentro y alimentado desde afuera por quienes lucran con las imputaciones, condenas y olvidos.
¿Se imaginan lo que eso representa en un movimiento de causas que en 2023 alcanzó los 2.064 casos resueltos?
Ahí radica una de las causas del elevado número de presos sin sentencia. A diciembre de 2022, seis de cada diez presos no tenían condena. En 2023, cuando la población carcelaria alcanzó a 27.393 (casi 50% más que en 2021), solo 8.378 tenían condena, frente a 17.471 (64%) con detención preventiva.