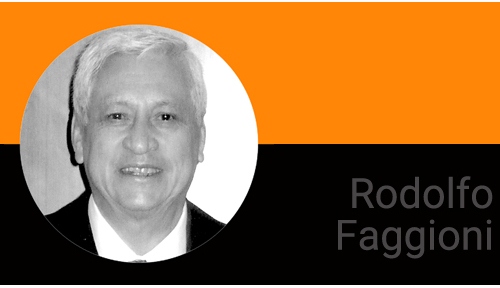–
IGNACIO VERA DE RADA
En 2018 estuve durante unos meses en Medio Oriente en un programa de enseñanza de inglés a niños de escasos recursos. En esa estadía conocí a uno de los historiadores y escritores que más me gustan hasta hoy: Antony Beevor. Y lo conocí gracias a un romance de aquella estancia en el desierto. Es que en enero de ese año había conocido a una joven nacida en Fráncfort del Meno llamada Charlotte, con quien al punto comenzamos a platicar sobre cosas interesantísimas: historia antigua, lenguas orientales e historia del arte. Era menor que yo, pero más ilustrada; cursaba Estudios Orientales en alguna universidad de su país y le encantaban los libros. Por si fuera poco, era bonita. Extraña combinación de gracia física y elevación intelectual, pues generalmente la naturaleza se empeña en dotar a los seres humanos de aquellas cualidades de manera desproporcional.
A unas semanas de conocernos, iniciamos una relación sentimental que jugó en contra nuestra, pues las charlas sobre historia y arte que habíamos sostenido en tanto habíamos sido amigos, ahora se convirtieron en cursilerías que las pronunciábamos en inglés —ni ella hablaba español ni yo sabía alemán— y creo que sin ninguna convicción. Una tarde, mientras caminábamos por el malecón de Alejandría (ciudad que ella amaba), un poco para volver a las pláticas interesantes que habíamos tenido y otro poco porque me picaba la curiosidad, me atreví a preguntarle cómo su familia recordaba los eventos de la Segunda Guerra Mundial, cuál era la sensación que había dejado aquel recuerdo en su hogar, pues, según me contó, su bisabuelo había sido un piloto de caza de la Luftwaffe y combatido en Stalingrado hacía setenta y cinco años.
Recuerdo que su semblante demudó, se puso a llorar a lágrima viva en mi hombro y me comenzó a contar cómo las heridas de la guerra —ya no físicas sino psicológicas— permanecían latentes en su familia, cómo la estela vergonzosa del nazismo seguía oculta, pero viva en algún rincón del colectivo social alemán; tanto había calado aquel conflicto que se asemejara al infierno… Ya no me atreví a preguntar nada más, pero luego de un momento me recomendó leer a Antony Beevor, según ella uno de los mejores historiadores de la Segunda Guerra Mundial.
Algunos meses después, ya en La Paz nuevamente, mi tío Nano me regaló en las Navidades dos tomos de Beevor, uno de los cuales era precisamente Stalingrado. Cuando lo leí, sentí el estrépito de la guerra, el silbido de las balas, el rugir de los obuses; en ese infierno había peleado el bisabuelo de aquella muchacha en cuya sensibilidad el relato bélico, transmitido de generación en generación, había hecho estragos. La narrativa histórica de Beevor era detallada, novelesca, me hacía vivir el conflicto y me daba la imagen de una Europa (sí, de aquel continente que casi todos ven como un modelo de civilización) bailando al lado de la barbarie.
Escribo esto porque han pasado ochenta años de Stalingrado y hoy, sin embargo, cuando el mundo debería ser más libre y tolerante, la humanidad desentierra nuevamente los cadáveres del nacionalismo y las ideologías radicales, amenazando la prevalencia de la democracia y la libertad. Las guerras de Ucrania contra Rusia y de Israel contra Palestina nos ponen perplejos ante un escenario poco esperanzador: la precariedad de las instituciones y los parlamentos, la poca utilidad de la diplomacia y la ONU y, sobre todo, la duda sobre la buena fe de la humanidad. En este escenario impredecible, solo falta que un loco saque una bomba de hidrógeno y la explote para que este mundo se comience a aniquilar a sí mismo, como si los problemas que tenemos, al margen de la guerra, no fueran ya suficientes.
Por eso quiero decirte que tú y yo, querido lector, aunque ínfimos en el espacio y el tiempo, podemos implementar un cambio positivo desde el campo en el que operamos día a día: siendo racionales, tolerantes y moderados en nuestras acciones y pensamientos. Solamente así podremos paliar el odio amenazante y tratar de que las siniestras corrientes de la historia, que de cuando en cuando nos ponen en vilo o al borde del abismo debido a locos con ambiciones prometeicas que se encaraman en el poder para ser y hacer lo que nunca podrán, no registren réplicas destructivas en nuestro tiempo.